Pelayo Corella, profesor de Análisis de los hechos económicos y políticos internacionales, hace una radiografía de los aspectos que han marcado la Historia reciente y que, en parte, viendo su evolución, explican el momento en que nos encontramos ahora.
Corrían los 90 y Francis Fukuyama se aventuraba a predecir el fin de la historia: derrotado el comunismo, el capitalismo y la democracia, en loor de multitudes, arribarían a todos los puertos de cualquier país y cualquier continente. Por aquello de dar la réplica, Samuel Huntington vino a decir que no, que no habría ningún final, sino que íbamos a asistir al inicio de un choque de civilizaciones. Más allá de su particular visión y del etnocentrismo demostrado en su análisis, unos barbudos islamistas reconvertidos en fervientes yihadistas, crecidos al albur de la resistencia al comunismo en tierras afganas, primero, y a la presencia estadounidense en tierra del Islam en el Golfo, después, se empeñaron en querer darle la razón al viejo profesor.
Lo único cierto es que la aparente victoria del capitalismo dio paso a un nuevo mundo más complejo, anárquico y acelerado que el conocido durante la Guerra Fría. Arrinconado el gran paradigma keynesiano tras el fracaso a la crisis de la estanflación de los setenta e inicios de los 80, y coincidiendo con la imposición de las tesis monetaristas, el planeta vivió una nueva oleada capitalista que albergó la esperanza de un mundo mejor.
Se inició un proceso de liberalización de capitales (que, por cierto, aumentó el número de crisis financieras regionales: del tequilazo mexicano a la crisis asiática, pasando por la crisis rusa, turca o brasileña, hasta acabar con el corralito argentino), así como de desarme arancelario. Se pusieron las bases para inculcar nuevas estrategias de gestión empresarial, que consistían en deslocalizaciones industriales y el aumento de los procesos de subcontratación internacional hasta articular poderosas e imbricadas cadenas de valor de verdadero alcance mundial.
Hubo un fuerte desvío en los flujos de inversión a países antaño subdesarrollados o en vías de desarrollo. Países que, con el tiempo, se convirtieron en emergentes y, consecuentemente, ganaron presencia e influencia, con las lógicas resistencias occidentales a perder los privilegiados puestos de honor en los distintos foros y organismos internacionales.
Thomas Friedman llegó a hablar de que la Tierra, definitivamente, se había vuelto plana, más pequeña y conectada. Era una articulación con una lógica económica clara: en la que los beneficios empresariales ascendían y la presión por mantener la competitividad limitaba el mantenimiento del poder adquisitivo de algunas clases sociales, especialmente occidentales, que veían esfumarse puestos de trabajos bien remunerados. A costa, eso sí, de un crecimiento económico global que benefició a importantes segmentos de la población hasta entonces olvidados por la historia.
En ese contexto de creciente globalización, los denominados “mercados” ganaron poder, hasta el punto de tensionar y condicionar la toma de decisiones en el ámbito local o nacional. No había país que pudiera plantar cara a esos “mercados”, ni políticas que pudieran subvertir esas dinámicas tomadas desde las altas esferas y lejanas latitudes. Los tradicionales actores en el contexto internacional, los estados, se vieron sobrepasados y capitidisminuidos frente al poder de esas fuerzas de mercados invisibles pero muy presentes.
En paralelo, no pocos ciudadanos empezaron a fruncir el ceño, a mostrar su disgusto. Muchos, especialmente en Occidente, se consideraban perdedores, veían con creciente desasosiego la pérdida de poder adquisitivo y veían con espanto el mundo que iban a dejar a sus hijos. Por primera vez en décadas, los hijos no iban a vivir mejor que sus padres.
Con una contención salarial notable en Occidente, con un capital que no entendía de fronteras nacionales ni de patriotismos y que en muchos casos prefería tributar en paraísos fiscales, llegó la crisis de 2008. Los excesos del sector financiero, claramente sobredimensionado y acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo abusando de lo que vino en llamarse la ingeniería financiera, colmó el vaso.

El letrero de Lehman Brothers, compañía de servicios financieros cuya quiebra marcó la crisis económica de 2008. / Foto: Forbes
El obligado rescate bancario para no colapsar el sistema endeudó a los estados. De la noche a la mañana, el desvencijado keynesianismo recobró brío y presencia. Pero no solamente él. La desazón social se canalizó de múltiples maneras, pero en esas aguas social y políticamente turbulentas, el autoritarismo y el populismo medraron sin límites y lograron inimaginables cotas de fervor popular.
El paradigmático ejemplo de este estupor y malestar social es la victoria de Trump en las pasadas elecciones presidenciales en EE.UU. Sus recetas han provocado un cambio sustancial que está por ver qué impacto tienen en el mundo a medio y largo plazo.
Una cosa está clara: la tupida red de cadenas de valor internacionales se han visto claramente alteradas por la imposición de elevados aranceles. Pero ello no ha resuelto uno de los problemas seculares de la economía estadounidense, su descomunal déficit comercial, sino que ha introducido inseguridad y tensión en un comercio mundial que se ha resentido.
Si a esa política de hechos consumados (la imposición de aranceles y el consiguiente encarecimiento de las importaciones), además Trump deslegitima herramientas útiles y necesarias para el normal funcionamiento del comercio mundial como es la OMC, tenemos como resultado un clima que en nada ayuda a dinamizar la economía global.
Ese unilateralismo es una señal que va en contra de lo sucedido en estas últimas décadas y que engarza a la perfección con su famoso lema electoral: make America great again. Pero ese unilateralismo, ese emponzoñamiento de las relaciones comerciales e internacionales no augura nada bueno.
Es cierto, como describió Dani Rodrik, que el trilema de la globalización sigue vigente, pero la unilateralidad no era precisamente la receta del profesor. Ahora, a los desequilibrios que aún no se han corregido a pesar de las políticas trumpianas, hay que añadirle inseguridad, incertidumbre y el impacto colosal que la crisis del coronavirus pueda tener en nuestras vidas.
Qué duda cabe que estamos abocados, tal y como recordaba recientemente el profesor Joan Ribas, a políticas macroeconómicas claramente expansivas y tremendamente heterodoxas. Pero no es menos cierto que la crisis también ha recuperado el ya olvidado rol y poder de unos estados durante mucho tiempo sometidos a fuerzas supraestatales.
En este sentido, en estas últimas fechas, estamos asistiendo a un lento proceso de cierta desglobalización. Si el comercio internacional y los flujos de inversión ya se debilitaron hace unos años, ahora las estrategias empresariales se adaptan a una nueva realidad: el añejo outsourcing y el offshoring ya no está tan de moda; ahora se habla de reshoring, de controlar desde mucho más cerca los procesos de producción. El cierre a cal y canto de China a principios de año, aceleró esa decisión.
Las fronteras y las políticas del “sálvese quien pueda”, junto a la urgencia del ahora, provocarán nuevos movimientos, algunos telúricos, y modificarán un sistema internacional que lleva demasiado tiempo sin ton ni son. El liderazgo por el poder mundial se recrudecerá y ahora mismo no está claro quién saldrá ganador.
Trump ha demostrado que no siempre hay que apelar al raciocinio, sino a las vísceras. No importan los hechos, importan los mensajes, por falsos que estos sean. Importa conectar con una sociedad crispada, malhumorada, desilusionada, que se siente perdedora y arrinconada. Que un ricachón se haya convertido en el portavoz de los rednecks estadounidenses dice mucho (mejor dicho, más bien poco) del escaso liderazgo político actual en la principal potencia económica del mundo.
Y frente a Trump, una China que, de la noche a la mañana, ha sabido traspasar el problema a los demás, fomentando y mostrando los parabienes de un modelo de absoluto control social. No hace ni dos meses, algunos comentaristas hablaban de cómo el coronavirus sería para los dirigentes de Beijing, una especie de Chernóbil contemporáneo que pondría en la picota a Xi Jinping. Pues bien, los efectos de semejante explosión parecen hoy más cerca de palidecer y comprometer el futuro de no pocos dirigentes occidentales.
Así está hoy el mundo: desorientado y descolocado, sobrepasado por una pandemia que estresará cuentas públicas y la capacidad de resistencia de unas sociedades que creen vivir una distopía que ni el mejor de los guionistas osó nunca desarrollar.


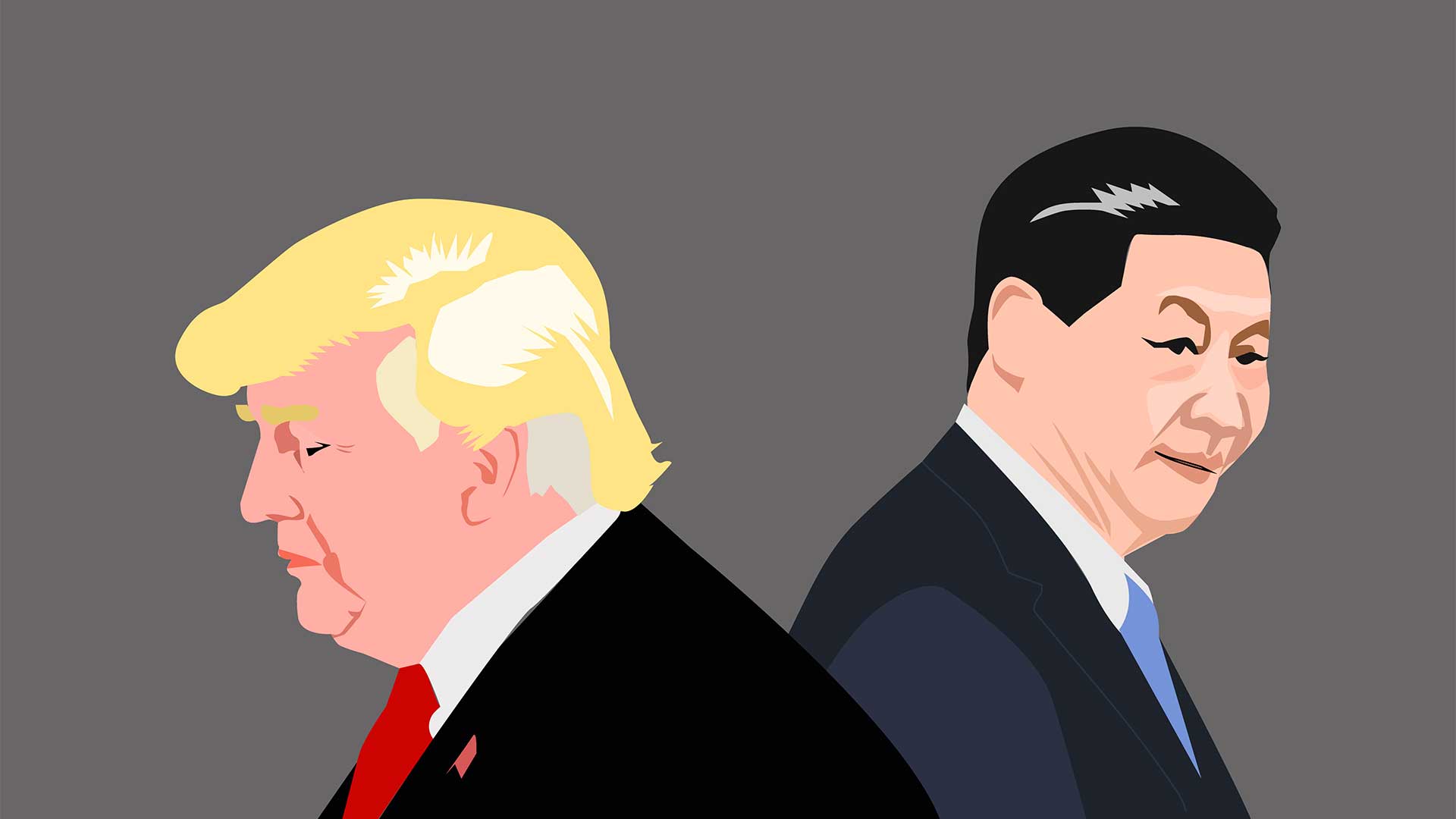


Leave a message