La II Guerra Mundial fue un punto de no retorno de la humanidad. La derrota del nazismo costó, como bien predijo Churchill, “sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”. Una catástrofe que también tuvo sus implicaciones económicas. Algunas, incluso, precipitaron el conflicto.
El famoso diktat de Versalles (el acuerdo de Paz de la IGM que una Alemania soliviantada vio como una humillación), fue a juicio de muchos, como el propio J. M. Keynes, una semilla que no tardaría en aflorar. A ese punto final en falso de la Gran Guerra, magistralmente manipulado por los nazis, se le unió una desastrosa crisis económica tras el estallido bursátil en Wall St. en 1929.
Las políticas proteccionistas, de empobrecer al vecino, unidas a la crisis social y política, dieron paso al auge de los movimientos políticos mas extremos, caso del nazismo. El caldo de cultivo de la hiperinflación y el paro desbocado en la República de Weimar jalearon el ascenso de Adolf Hitler al poder. Fue un paso previo pero irreversible camino del desastre.
En 1933, los dirigentes nazis impulsaron el Gleichschaltung, que era una política cuyo objetivo último era el centralizar y coordinar el modelo de sociedad que el nazismo deseaba. Ello incluía el desarrollo económico y la planificación de lo que acabaría siendo una portentosa industria militar. A través de los Führerprinzip que era el cumplimiento de los deseos del líder como política de Estado, así como la complicidad de numerosas empresas, que vieron una golosa oportunidad de negocio (no hay más que leer a Éric Vuillard y su galardonado libro El orden del día), la economía alemana se recuperó del desastre de Weimar. Estabilizada la economía, se dieron numerosos pasos en pos de conseguir que la alicaída Alemania recuperase la centralidad perdida. El país se rearmó, se laminó la disidencia interna y los principios del régimen consolidaron una Alemania sin espacio para el disenso. La militarización de la sociedad fue el preludio de lo que iba a suceder.
Desde una perspectiva occidental, que no asiática, el inicio de la IIGM data el día que Alemania cruzó el 1 de septiembre de 1939 la frontera polaca, previo pacto de Ribbentrop y Mólotov, para anexionarse medio país (el otro medio quedaría bajo tutela del Ejército Rojo). Era una nueva demostración, una más, conforme Hitler se sentía fuerte y, tras el Anchluss y la anexión de los Sudetes, creía tener el camino expedito para seguir en pos de su inabarcable lebensraum para los alemanes.
«La militarización de la sociedad alemana fue el preludio de la guerra»
París y Londres, esta vez sí, se opusieron frontalmente. Fue el inicio formal de las hostilidades. Habían intentado evitar el choque directo con la Alemania nazi desde mucho tiempo atrás, pues eran democracias que aún renqueaban tras los desastrosos años 30.
Pero Hitler, que no temía a la guerra, y que ya había probado su maquinaria bélica y las nuevas tácticas como los bombardeos civiles en la Guerra Civil española (recuérdese, sin ir más lejos, el caso de Gernika), tenía una máquina de guerra presta y dispuesta. Y si bien ningún país estaba preparado para lo que estaba por llegar, el régimen nazi tenía una ventaja: la fría e inhumana determinación del Führer de llegar hasta el final.
Cuando la IIGM estalló, el éxito inicial del régimen nazi expandió su poder por numerosos países, utilizando mano de obra esclava en las fábricas de los gerifaltes y empresarios nazis, pues la mayor parte de mano de obra masculina alemana había sido movilizada en el frente de guerra. Se calcula que unos 12 millones de trabajadores forzados fueron utilizados y desplazados según la convivencia de los nazis durante la contienda.
Tuvieron que pasar décadas hasta que las empresas alemanas se avinieron en los años 90 a indemnizar por esas vejatorias e inmundas prácticas. Para ello se creó una fundación, “Recuerdo, responsabilidad y futuro”, a través de la cual unas 6.500 empresas aportaron junto al Estado alemán fondos para esos trabajadores esclavizados.
Ahora bien, más allá del desarrollismo forzado y centralizado de los nazis, si hubo un país en el que la economía condicionó el devenir histórico de la época fue, sin duda, Estados Unidos. El new deal de F. D. Roosevelt había alterado completamente el panorama tras el famosos crack del 29: la intervención y regulación del Gobierno era muy presente en la economía norteamericana, pero la recuperación no era todo lo consistente que el presidente demócrata deseaba. Existe cierto consenso entre los historiadores en asegurar que la salida definitiva a la larga crisis se debió al enorme esfuerzo bélico que Pearl Harbor precipitó.
Al poco de iniciarse la guerra, en el otoño de 1939, la conocida como ley de cash and carry empezaba a sentar las bases del abandono de la neutralidad. La citada ley reconocía que se vendería cualquier producto a cualquier país involucrado en la guerra siempre y cuando este pagase en efectivo y se encargara de transportar la mercancía hasta destino. Francia y especialmente el Reino Unido, tras la caída de París y el establecimiento del régimen de Vichy, fueron sus principales clientes.
El siguiente paso fue la conocida ley de Préstamo y arriendo que suponía que el país enviaba todo tipo de material bélico que, de no ser destruido, se devolvería a plazos dilatados en el tiempo (se calcula que el monte total del plan alcanzó los 46.000 MUSD).
«Pearl Harbor y el frente del Pacífico cambiaron el panorama»
EE.UU. conseguía, de esa manera, varias cosas: desarrollar su industria y evitar enviar hombres a una guerra en la que no quería verse involucrado. Pero Pearl Harbor y el frente del Pacífico cambiaron el panorama. Al final, lo inevitable se convirtió en realidad. Washington se vio arrastrado al conflicto tras el bombardeo nipón en Hawai.
Y ese bombardeo, según se mire, también tuvo un origen económico: los japoneses habían iniciado una política expansionista en todo el sudeste asiático, que chocaba frontalmente con los intereses librecambistas y de libre circulación de los mares de los estadounidenses.
Tras la imposición por parte de la Casa Blanca de duras sanciones económicas a Japón, que incluían, entre otras cosas, el embargo de exportación de petróleo, del que Japón era altamente dependiente, el régimen de Hirohito decidió que el choque con Washington era inevitable. Tras ciertas disensiones internas, Tokio dio la orden y el bombardeo de Pearl Harbor precipitó los acontecimientos.
Durante la guerra, una parte sustancial de la industria se tuvo que especializar en la construcción de armamento y el gasto que eso supuso disparó las deudas de todos los países. Algunos, como EE.UU., apostaron por los llamados bonos patrióticos, que significaba solicitar a los bienintencionados ahorradores que colaborasen con el esfuerzo bélico comprando bonos que, más allá de su rentabilidad, servían al país para derrotar al enemigo. Para promocionarlos, el gobierno estadounidense tiró de figuras del deporte y la cultura.
Así las cosas, la IIGM incendió el globo en su totalidad. Más allá de la estratosférica cuantificación de muertos (más de 40 millones) y del descubrimiento de los campos de exterminio y de numerosas prácticas execrables llevadas a cabo en el campo de batalla, el fin de la guerra supuso un cambio definitivo en el equilibrio económico mundial: EE.UU. se alzó victoriosa. Su economía, la mitad del PIB mundial al finalizar la contienda, había conseguido sortear el destrozo del que no habían escapado ni Japón ni el Viejo Continente.
La aplicación de los acuerdos de Bretton Woods, por un lado, y de la implantación del plan Marshall, por el otro, marcaron la posguerra, especialmente en Occidente, pues tras 1945, como dijo Churchill, cayó un telón de acero del Báltico al Adriático y el Este tuvo un desarrollo bajo la alargada sombra moscovita, mientras que Occidente, al albur de las barras y estrellas, dio rienda suelta a un capitalismo keynesiano que pervivió hasta tambalearse con la crisis del petróleo en los 70. Pero esa es ya otra historia.

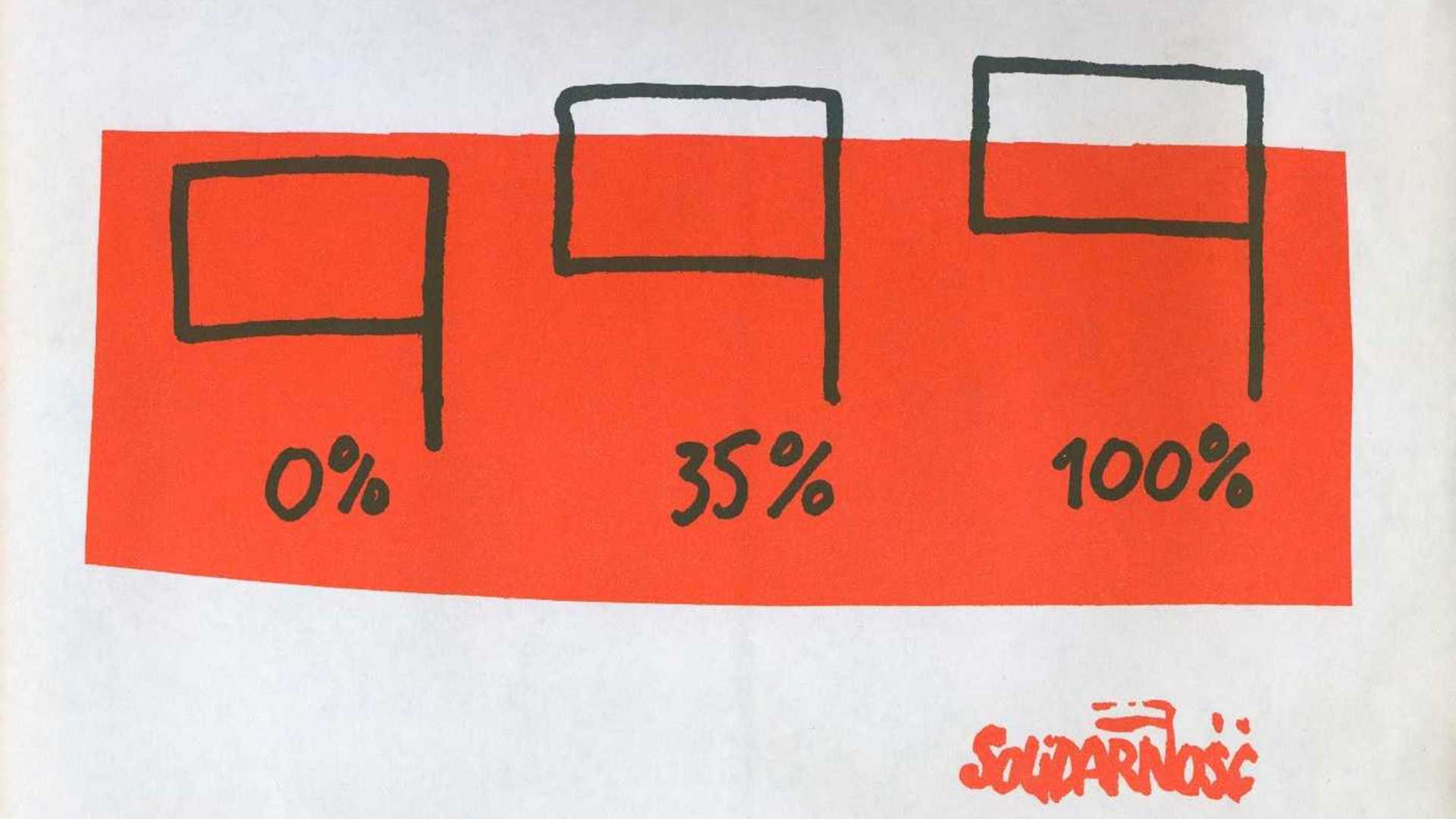


Leave a message