La caída del muro de Berlín fue un punto de inflexión en la historia. Y no solamente para Alemania y Europa, para el mundo entero. La certificación del colapso comunista ayudó a expandir a un nuevo liberalismo económico que desarboló el modelo keynesiano desgastado por la estanflación setentera.
La escalada del precio del petróleo en los setenta provocó una crisis económica de la que solamente se pudo salir gracias a un giro imprevisto en la historia: el keynesianismo, dominante en el hemisferio occidental desde el new deal del presidente Roosevelt, dio paso al monetarismo de Milton Friedman y su famosa Escuela de Chicago.
Paul Volcker elevó los tipos de la Reserva Federal con el empeño de deshacerse de la amenaza de la inflación. Y Reagan, desde la Casa Blanca (así como Margaret Thatcher en el Reino Unido), abanderó la cantinela de que el problema no era el mercado sino el Gobierno y el Estado, que eran demasiado grandes.
Así pues, lo que tocó fue recortar impuestos y desregular los mercados. Se promovió la creciente libertad de movimientos de capital, la rebaja de los aranceles y se pisó el acelerador hacia esa ignota ruta llamada globalización.
Es en ese contexto en el que Occidente alteraba el gran paradigma de política económica, en el que hay que situar el colapso comunista. De la noche a la mañana, fueron muchos los países que tenían ante sí una monumental tarea: transitar de economías planificadas y arruinadas a un sistema de capitalismo que estaba, a su vez, mudando su piel.
Y no fueron los países de la Europa del Este y los emergidos tras el colapso de la también extinta Unión Soviética, fue el mundo emergente en su conjunto el que, obligado por el empuje y liderazgo estadounidense, abrazó los parabienes globalizadores.
Comenzaron a utilizarse las eufemísticas “deslocalizaciones industriales”, se empezó a hablar de economías de escala, de cadena de valor internacional y de índices de competitividad con frenesí. El mundo no había asistido al fin de la historia, como había aseverado Francis Fukuyama, pero sí se había hecho más plano, como señaló el columnista del New York Times Thomas Friedman.
Fueron años de crecimiento económico sin igual, de reducción de la pobreza, de la irrupción con fuerza de los llamados países emergentes (antes el segundo y tercer mundo o países en desarrollo), de alguna que otra burbuja como la de punto.com y de crisis financieras puntuales y limitadas geográficamente (desde el tequilazo mexicano, a la crisis rusa, turca o la asiática).
Pero la dinámica globalizadora era imparable: no había país, fuerza política o dirigente que por diligente que fuera pudiera ponerse frente a la dinámica dominante. Sí se empezaba a atisbar un creciente malestar de segmentos puntuales de la población en Occidente que se sentían perdedores en esta historia: trabajadores industriales que habían perdido sus trabajos al haber sido deslocalizadas las fábricas en las que trabajaban.
Ese ciudadano occidental, genuino representante de una clase media venida a menos, comenzaba a alzar la voz, pero el ruido de la fiesta era ensordecedor: el poder de seducción del creciente poderío asiático y la reducción de la pobreza a escala planetaria podían más que el también reciente y creciente aumento de la desigualdad. Aquí y en China. Muchos abrazaron el silogismo de Deng: “No todo el mundo se puede enriquecer a la vez”.
Y en estas, el sector financiero con la ayuda de propios y extraños (autoridades bancarias que no controlaron riesgos, políticos que desmontaron muros de contención en el control de capitales, así como empresas y ciudadanos que decidieron apostar en un casino que no conocían ni podían controlar) implosionó.
La alarma saltó en agosto de 2007 cuando, por primera vez, las subprime saltaron a las portadas de la prensa y, tras ese verano de vértigo y un año de inquietud y cierta parálisis, la hecatombe emergió.
Tras el naufragio, el resultado actual: aumento de la ira en Occidente, de la falta de liderazgo, de sociedades fragmentadas y sumamente irritadas, de generaciones perdidas y de estilos de gobiernos autoritarios y sectarios (desde Xi, a Erdogan, Putin, Johnson o Trump) que distan mucho de lo que aquella noche, en Berlín, un 9 de noviembre de 1989, muchos quisieron ver: un mundo mejor y más libre.
Han pasado 30 años y, con la perspectiva que da el paso del tiempo, bien puede decirse que aquella inusitada y desbordante alegría de unos ciudadanos que vivieron en un gigante sistema decadente e ineficiente y que saltaron el muro hastiados y decepcionados, asistieron al pistoletazo de salida de un mundo que se aceleró.
Con la rápida transformación de economías antaño marginadas, con el impacto de las nuevas tecnologías, con las energías de nuevos ricos y con los miedos e iras de insospechados perdedores, en el mundo de hoy quedan pocos muros, aunque los hay que dicen estar dispuestos a levantar alguno nuevo para ganar la tranquilidad perdida.


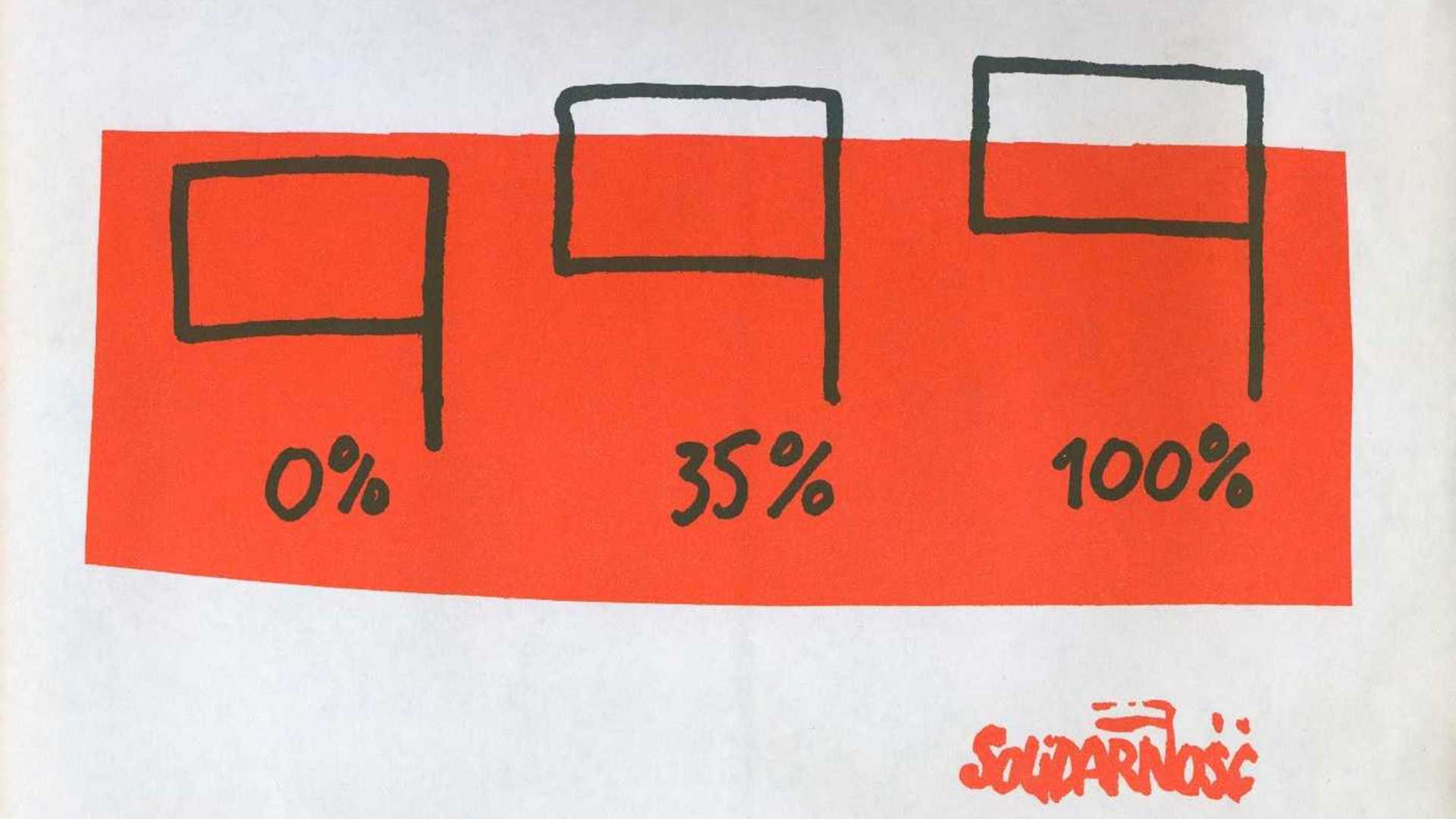

Leave a message